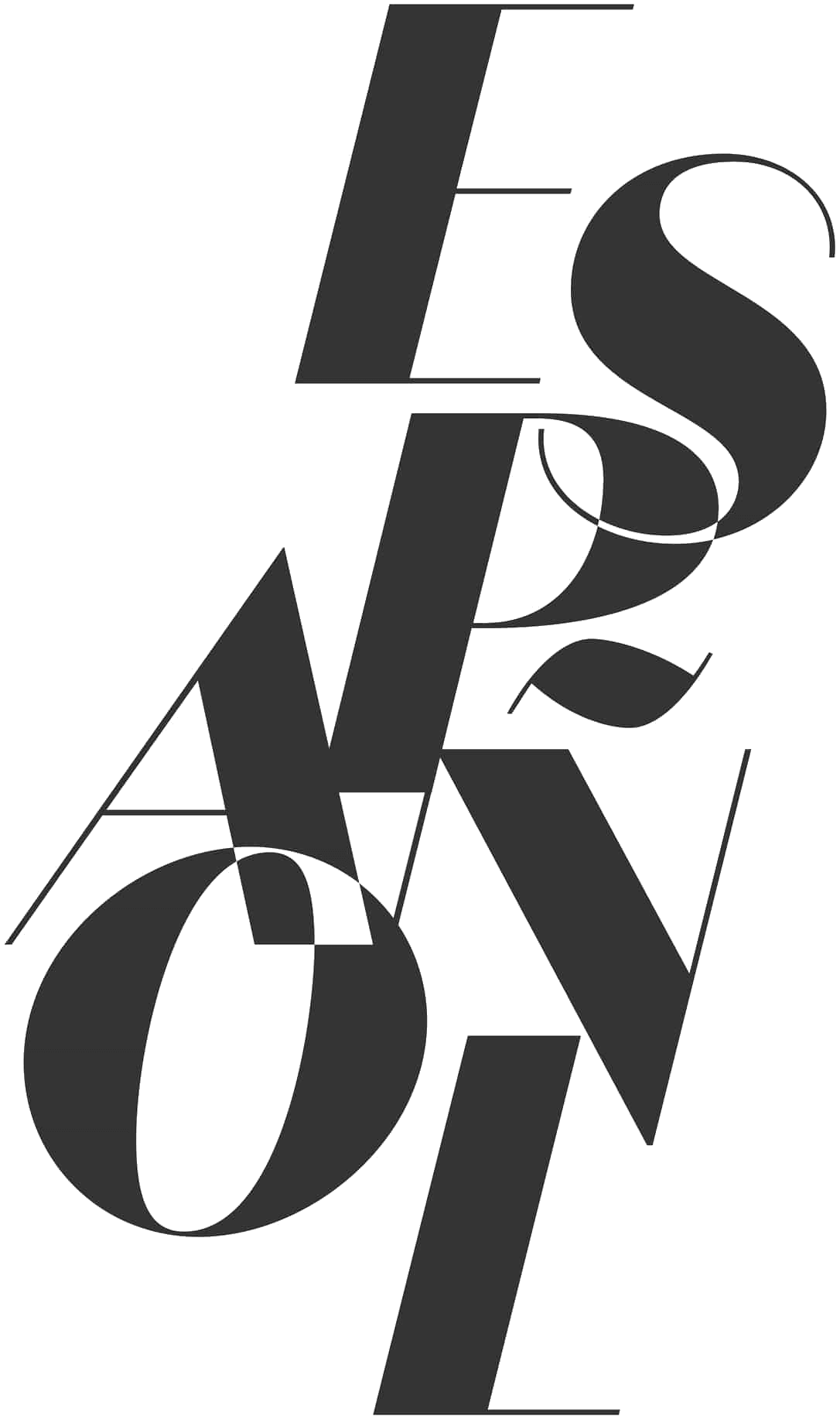Moda

Tengo miedo consultar el correo. Os lo digo. No el email, no. Tengo pavor al correo tradicional, al de toda la vida, al postal. Tanto es así, que cada vez que atravieso la puerta del portal y me dispongo a abrir la portezuela del buzón, me asomo antes por la rendija para ver si tengo que salir huyendo. Ojo, que no es que tenga miedo del cartero, que en mi caso toma forma de una señora adorable con cuatro hijos que hace la ronda de buzoneo por el barrio desde hace 20 años y que cada vez que te pilla por banda te cuenta una historia digna de novela de Danielle Steel.

No tengo miedo de nada de eso, de lo que tengo aprensión realmente es de la gente que sigue enviando correo postal, la cual debería estar erradicada de este planeta. Sería capaz de reinstaurar la Santa Inquisición solo por que vinieran a juzgar a los muy (me callo porque soy una señorita). Las principales culpables de esto, las amigas, que se convierten en enemigas cada vez que envían una cartita de las narices. Me cago en los románticos que continúan utilizando este sistema de carteo y en los de los mails con duendecillos navideños que bailan, qué necesidad… Y todo esto lo digo con razón, porque a día de hoy las únicas cartas físicas que llegan son las que anuncian una boda. Un tarjetón desplegable al que sólo le falta un holograma gritando: ¡Que me caso! que a veces también lo tiene.

El problema no es la boda en sí, que me encanta y lloro como una magdalena (aunque después siempre lo niego como diva que usa lentillas y les echa la culpa a ellas). El problema es ponerte mona, subirte al tacón, desplegar la sonrisa (porque te van a hacer la ficha, seguro) y esperar al convite, donde después del halago de cortesía sientes la presión del “Bueno, ¿y tú para cuando?”. Para cuándo qué. Y en estos momentos es cuando entiendo a Jennifer Aniston: todo un país pendiente de ver cuándo te casas y tienes hijos (ok, lo mío no es a escala estatal, pero podría).

A veces, me dan ganas de girarme con la estola de pelo artificial que me compré el otro día (y ya sólo me imagino en todas las acciones con ella puesta, incluso bronceándome en verano) y contestar: «¿Que para cuándo me vais a dejar de preguntar por mi boda o qué?» (icono de sonrisa de matar).
Puedo comprender la ilusión de mis amigas por casarse, por tener hijos y cumplir todas las funciones vitales de los seres vivos, pero espero que de la misma forman respeten mis decisiones. En pleno siglo XXI, el del amigovio mal visto, seguimos también con lo de la mujer decente que se casa a una edad prudente para que no se le pase el arroz, ¡viva la modernidad! Pero, ¿qué pasa si me gusta el arroz pasado? ¡Dejadme en paz!

No quiero que esto se convierta en un alegato feminista de los de la mujer por encima de todo, sujetadores al viento y que os que os den a todas, jóvenes descarriadas ancladas en el siglo pasado, ojo; aprovecho este espacio para hacer comprender que posiblemente en la balanza de mi vida tomen más peso objetivos profesionales, el comprarme una casa bueno, qué utopía, alquilar quería decir o darme el capricho banal de la estola de pelo simplemente porque me lo merezco y trabajo para vivir (y no viceversa), y esto no me convierte en egoísta por no firmar un papel con un homólogo o no dar vida a 18 retoños de los que apenas me ocuparé porque, entre mis prioridades a corto plazo, se encuentran otras por delante de ellos (tenerlos solo para vestirlos y peinarlos, sin atenderlos, sí me parecería egoísmo. Confieso).

A veces me siento en una cafetería monísima que hay enfrente de casa y me pido un café por hacer una foto para Instagram y recuerdo tres momentos de la historia audiovisual reciente que me provocan el deseo de levantarme de la silla y aplaudir:
- “La señorita Leefolt sólo coge a la niña una vez al día. Según dicen, entró en depresión después de dar a luz. Yo eso lo he visto muchas veces, cuando las niñas tienen sus propios bebés; y las jovencitas blancas de Jackson vaya si tenían todas bebés…” (Criadas y señoras, 2011). Jovencitas sin cabeza que tienen bebés porque sí y luego entran en una montaña rusa emocional cuesta abajo y sin frenos porque no era lo que esperaban. Ajá. Señoritas, tener hijos no es jugar a ser mamás. Es ser mamás.
- Al inicio de la tercera temporada de Sexo en Nueva York, cuando Miranda (la pelirroja con la que nunca nadie se siente identificada) nos plantea la importancia de encontrar a esa “media naranja” de la que tanto habla Charlotte: «¿Hay que encontrarla cuanto antes por convención social o es preferible ser autosuficiente por uno mismo antes de emparejarse (o no) con otro?»
- Y el grito de guerra de Queen: I want to break free! Y que me dejéis de agobiar.
Si una chica con cabeza es aquella que se casa, tiene hijos y hace feliz a los de alrededor con una sonrisa de mujer perfecta porque es lo que está establecido socialmente y no tiene nada mejor que hacer (y no lo hace porque es realmente lo que quiere), quizá yo no lo sea y no tenga cabeza. Llamadme desalmada (se gira con su estola de pelo mirando por la rendija del buzón antes de huir).